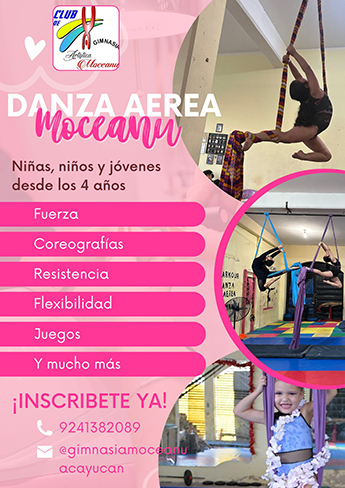#ElManifiestoNoticias | Pueblos indígenas aportaron su cosmovisión a la tradición católica con toques que van desde danzas y vestuarios, hasta personajes que no se replican
La Semana Santa en México va más allá de la tradición católica. Ante la evangelización por parte de las órdenes religiosas, los pueblos indígenas aportaron su cosmovisión para crear tradiciones únicas que muchas veces no se repiten ni siquiera dentro del mismo país.
La celebración anual de la Semana Santa o Semana Mayor tiene sus orígenes en la fe cristiana-católica en la cual se conmemoran los últimos días de la vida de Jesús de Nazareth, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su resurrección gloriosa”, explica al respecto el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La cosmovisión indígena, que considera a la vida como un ciclo y al mundo como un lugar hecho de dualidades, se manifiesta de una forma clara en la fiesta, esta dualidad se da en la misma Semana Santa donde las fuerzas del mal se hacen presentes y luchan contra las fuerzas del bien”, agrega.
Este sincretismo puede observarse en tradiciones como la Semana Santa rarámuri, que se caracteriza por danzas, procesiones y rituales, o los llamados sayones, en Tetela del Volcán, en Morelos, quienes, ataviados con prendas naguas, encarnan a los soldados romanos que persiguieron a Jesús. Al finalizar la ceremonia religiosa en Semana Santa, queman sus sombreros para representar el arrepentimiento la crucifixión.
Como parte de la evangelización, las órdenes religiosas recurrieron a la teatralización para que los rituales católicos pudieran ser mejor comprendidos y asimilados por la población indígena.
Este componente se puede observar todavía en las representaciones de la Pasión de Cristo, como la que se lleva a cabo en La Judea, en Purísima del Rincón, Guanajuato, donde los “judíos” recorren las calles con imponentes máscaras de madera y largas cabelleras, o la de Tzintzuntzan, Michoacán, conocida como los “espías romanos”, donde jóvenes se visten de dorado con el rostro cubierto y montan a caballo para recorrer las calles. Entran a las casas buscando a los cristos, mientras hacen sonar sus silbatos de barro.
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/04/18/ritual-de-quema-de-mascaras-en-sonora.jpg)
FARISEOS RECORREN PUEBLOS EN SONORA
En las ciudades y los pueblos de Sonora, cientos de hombres, desde niños hasta ancianos, participan en las peregrinaciones comúnmente conocidas como fariseos o Chapayecas en el dialecto Yoreme, un sincretismo de rituales católicos y tradiciones de los pueblos originarios, que data de la conquista española.
Durante 40 días, desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos, por las ciudades a donde migraron los indígenas desde sus pueblos originarios en los Valles del Yaqui y Mayo, mantienen esta colorida tradición que consiste en el peregrinaje, el ayuno y la abstinencia para expiar los pecados, ofrecer mandas o suplicar por algún milagro.
El rito concluye con la quema de las máscaras.
En los pueblos originarios Yaquis, Mayos y Pimas, los ritos de los Chepayecas son totalmente privados, hombres blancos o Yoris, como llaman a los citadinos, no pueden acceder ni atestiguar estas tradiciones, que se desarrollan entre la Guardia Tradicional, que es la sede del gobierno indígena, y la Iglesia católica de pueblos.
Es una representación de la Pasión de Jesucristo mediante ceremoniales que integran su cultura ancestral con la asimilación del catecismo traído por los misioneros jesuitas y franciscanos, explicó Alejandro Aguilar Zéleny, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En la Nación Yaqui que conforman los Ocho Pueblos, los ritos de Cuaresma y Semana Santa son exclusivos para los Yoremes (hombre indígena), nunca se permite la presencia de quienes ellos llaman Yoris (hombre blanco).
Pero en las urbes de Sonora como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, los fariseos atraen la atención de los habitantes, como si se tratara de una atracción turística, y existe la apertura de los indígenas para que los citadinos conozcan sus tradiciones.
Por Daniel Sánchez Dórame.
MÁSCARAS DAN FORMA A LA JUDEA EN GUANAJUATO
En Guanajuato a la Pasión de Cristo se le conoce como Judea, tradición de colosal representación teatral con más de 150 años de antigüedad, y cuyos protagonistas se ocultan tras máscaras de madera con aires siniestros.
La Judea ha sido exportada a otros municipios, como a Guanajuato capital, en donde la representación de la Pasión de Cristo se realizó la semana pasada en pleno centro con un perfil turístico.
La Judea se efectúa cada año en Purísima del Rincón, a una media hora de León. Su origen se remonta a 1872 cuando el artista Hermenegildo Bustos y entusiastas vecinos, apoyados por sacerdotes católicos y autoridades, dieron rienda suelta a sus creencias ataviándolas de arte: pintura, literatura, teatro, escultura.
Los artistas idearon la talla de máscaras a fin de representar demonios, judíos, filisteos y al mismo apóstol maldito, Judas Iscariote.
Las máscaras representan no solamente individualismo, sino pecados, anhelos rotos, ira, odio, desesperanza, tristeza, y en algunos casos supuestos oficios de aquellos que vivieron en Oriente Medio, hace más de 2 mil años.
Pero por sobre el mismo Jesús, el apóstol, el amigo y luego, el presunto traidor Judas Iscariote, sobresale en la celebración. De ahí su nombre: Judea.
El originario de Queriyot, al sur de Hebrón, ahora Israel, viste con una túnica parda, pero con una máscara negra, única en el desfile de máscaras que aterran y fascinan a turistas y locales. Este año esperan hasta 50 mil visitantes.
Suma el violento fin de Judas Iscariote, cuya cuerda que rodea su cuello rechina en la madera mientras queda suspendido en el aire.
Y es que el viacrucis en Purísima del Rincón rompe toda expectativa con la utilización de máscaras talladas en madera para representar a filisteos y judíos en torno a la crucifixión de Jesús.
Por Andrés Guardiola.
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/04/18/los-espias-o-legionarios-en-el-municipio-de-tzintzuntzan-michoacan.jpg)
FERVOR EN LA REGIÓN PURÉPECHA DE MICHOACÁN
En el corazón de la región Purépecha, la Semana Santa no sólo es un periodo religioso, sino también una expresión viva de las tradiciones más profundas del estado de Michoacán.
Con más de 800 actividades programadas en sus siete regiones, la entidad ofrece una cartelera cultural y espiritual que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros, particularmente hacia la Meseta Purépecha.
Uno de los eventos más representativos es el de Los Espías o legionarios en el municipio de Tzintzuntzan. Jóvenes montados a caballo recorren las calles el Miércoles y Jueves Santos, ataviados como soldados romanos y con los rostros cubiertos por la tradicional montera.
La representación simboliza la búsqueda y captura de Jesús de Nazaret, en una escenificación que recorre diversos puntos de la localidad hasta llegar a Ojo de Agua.
Durante el recorrido, los legionarios sólo se comunican con silbatos, aumentando el misticismo y solemnidad del momento. Esta tradición, de origen centenario, no tiene una fecha precisa de inicio, pero ha sido transmitida oralmente entre generaciones como una de las más emblemáticas de la región. El acto culmina la noche del jueves en el atrio de Los Olivos, donde se representa la entrega de Jesús a Pilatos.
Además de estas manifestaciones religiosas, las comunidades purépechas han celebrado recientemente los carnavales, en los que se mezcla música, danza y la rica gastronomía michoacana. Estas fiestas marcan la transición hacia la Cuaresma y refuerzan el sentido comunitario de la región.
La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) destacó la participación activa de hombres, mujeres y niños, quienes han portado con orgullo sus trajes típicos, ofreciendo a los visitantes una experiencia única.
Por Miguel García Tinoco.
EL PECULIAR FESTEJO TARAHUMARA EN CHIHUAHUA
La fiesta de Semana Santa Ralámuli (Rarámuri) en la sierra Tarahumara de Chihuahua se ha convertido en una celebración peculiar por la “raramurización” del rito cristiano, en uno que protagoniza la lucha del bien contra el mal, de Dios contra el diablo o los indígenas contra los blancos, de los Rarámuri contra los Chabochis.
El indígena Ralámuli Fermín Calzadillas reseña que la esencia de la Semana Santa Ralámuri es la relación de los Rarámuri con el bien, con la naturaleza, con Dios y su madre y su lucha contra el mal, el diablo o los blancos que fueron creados por el mal.
Explica que las festividades tienen lugar alrededor de varias iglesias dispersas en un territorio de 35 mil hectáreas en el poblado de Norogachi, a donde acuden propios y turistas a presenciar la danza de su cosmogonía en torno a la crucifixión de Jesús por obra del chabochi.
La fiesta de Semana Santa consiste en realizar una danza circular de protección a Dios del ataque del diablo, por los blancos o Chabochis, que son intérpretados por indios cubiertos con un taparrabos y con pintura blanca en pequeñas manchas de cal que cubren todo su cuerpo y se conocen como “los pintos”.
A la Semana Santa Ralámuri se le denomina Nolirwachi, que significa “cuando caminamos en círculo”, dice Calzadillas.
Luego de 24 horas de danzas circulares extenuantes, triunfa el bien sobre el mal, se hace la quema de Judas, un mono hecho de ropa vieja y paja, y se extrae a Cristo y a su madre del templo en señal de triunfo.
La creencia cuenta que, si no es destruido el tal Judas, vendrán catástrofes naturales como diluvios o fuertes vientos.
Después de todo esto por último se hacen la lucha de cuerpo a cuerpo entre los soldados y los fariseos y es así como dan por terminada la celebración de Semana Santa.
Por Carlos Coria.
:quality(75)//media/inside-the-note/pictures/2025/04/18/encruzado-de-guerrero-cargando-varas-con-espinas.jpg)
DESCALZAS Y ENCRUZADOS EN TAXCO, GUERRERO
Una de las tradiciones más impactantes que llenan de fe a Taxco es la representación de la Pasión de Cristo en la Semana Santa. Data de la época de la Colonia.
El Domingo de Ramos los fieles se reúnen en Tehuilotepec, en las afueras de Taxco, y de ahí inician una procesión llevando varias imágenes de Cristos y Vírgenes de diferentes Iglesias, en su recorrido visitan varios templos hasta llegar a Santa Prisca en el centro de la ciudad, donde son recibidos por el sacerdote que bendice los cientos de ramos y figuras de palmas entretejidas.
Entre las acciones realizadas en la Semana Santa, están mujeres que son llamadas “penitentes”, quienes acompañan la procesión, van descalzas, vestidas con una túnica blanca y con cadenas en los tobillos. También se suma un contingente de niños vestidos de ángeles.
Normalmente en las procesiones participan los encruzados, que son hombres que llevan una especie de pantalón amplio, color negro, una capucha negra llamada capirote, van descalzos, con el torso descubierto; ellos cargan un rollo de varas con espinas.
Los flagelantes, que cargan una cruz de madera de 3×2 metros con un peso de 6 kg, van caminando y cada determinado tiempo se detienen, se hincan y con un flagelo hecho de crin de caballo y clavos azotan sus espaldas.
En la Procesión de las Tres Caídas participan soldados romanos, encruzados, penitentes y niños vestidos de ángeles.
Tras la crucifixión, el Cristo es bajado de la cruz para ser depositado en una urna de cristal y ser llevado en hombros durante la Procesión del Santo Entierro.
Dentro de las tradiciones está darles a los niños y jóvenes jalones de orejas y golpecitos para recordarles que deben tener buen comportamiento y en las capillas se regalan ramas de laurel y palmas benditas.
Por Rolando Aguilar.
LOS SAYONES DAN COLOR A LAS CALLES DE MORELOS
Como cada año, durante la Semana Santa, las calles de Tetela del Volcán se llenan de color y fervor con la presencia de Los Sayones, personajes emblemáticos que representan a los soldados romanos y otras figuras relacionadas con la Pasión de Cristo.
Esta tradición, que se remonta a la época de la Conquista, ha sido preservada por generaciones y es considerada un patrimonio cultural de Morelos.
Los Sayones portan atuendos elaborados con gran detalle: sus sombreros, confeccionados con papel de China, pueden requerir hasta mil 800 pliegos para su fabricación, mientras que sus máscaras están hechas de piel de vaca. Además, llevan un machete, un peto, una capa y una falda, elementos que simbolizan la armadura y las armas de los soldados romanos.
Las celebraciones comienzan desde el amanecer del miércoles previo a la Semana Mayor. Durante el Viernes Santo, dos contingentes recorren el pueblo: uno conformado por pobladores vestidos de civiles y otro por Los Sayones, quienes acompañan la imagen de Cristo en una procesión solemne.
La festividad culmina el Sábado de Gloria con ceremonias como Los Dolores de María y La Bendición del Fuego Nuevo, donde las luces se apagan y los participantes caminan desde la capilla de Xochicalco hasta la iglesia de San Juan Bautista.
El Domingo de Resurrección realizan la tradicional quema de sus sombreros que simboliza el arrepentimiento de los soldados romanos por la crucifixión de Jesucristo.
Los asistentes llevan cerillos y los arrojan a los sombreros de los Sayones, quienes, entre brincos y danzas, intentan esquivar las llamas antes de que sus sombreros sean consumidos por el fuego.
Este ritual marca el cierre de la Semana Santa en Tetela del Volcán y refuerza el sentido de identidad y devoción de la comunidad.
Por Pedro Tonantzin.